S
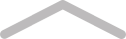
S
de
Rita Arosemena
Cuento ganador del Concurso Diversidad Sexual 2015
"Para Stephanie Ariza Luna, mi amor que nunca morirá"
∞
Casi no levanta la cabeza, parece tener un problema, algún desajuste de funcionamiento que le impide entrar en contacto con la realidad sin sentir miseria. Para el caso, vale llamarlo “melancolía”, palabra que los griegos usaron para hablar de una cosa negra acumulada en el hígado, de ese algo que viene de los recuerdos, del bendito recordar salido del latín “re-cordis”: volver a pasar por el corazón.
Dijeron que no hablaba, y que por eso era mejor que yo tampoco dijera nada. “No interrumpa el dolor ajeno”, había dicho el ingeniero, antes de hacerme subir a la cápsula. “Deje a la señora sufrir en paz”. Y yo la he dejado: doscientos cincuenta y dos minutos de viaje, doscientos cincuenta y dos minutos de voz entumecida, de palabras encajonadas en la tráquea que me asusta no poder retener mucho tiempo y vomitar. El silencio nunca ha sido lo mío, pero: “Quédate calladito, Cesarín, quédate calladito”, pienso. “Deja a la señora morirse poco a poco, que se le vaya apagando la vida en esa angustia que le aplasta los huesos”. Porque algo la aplasta, o al menos sacaría la cabeza de aquel trozo de papel arrugado que sostiene entre las manos, y que parece querer meterse por la piel.
A la señora hay que llevarla al centro de la Nada, al vórtice que se forma entre el inicio y el fin de los tiempos, y que con solo verlo de lejos ya produce un revuelco en el estómago. Yo había sabido de gente que quería morir de formas extrañas, pero pocas veces se encuentra uno con gente como la señora, gente dispuesta a ser desintegrada, deshumanizada, despedazada, desyoisada… Como quien dice “yo-ya-no-soy”. Gente como la señora es una anomalía interesante, de esas con las que hay que irse con cuidado porque nunca se sabe si van a querer llevárselo a uno al hueco cuando se abra la escotilla… Si va a acabar siendo más homicidio que otra cosa.
Y pensar que antes, en días que ya no existen, la muerte natural era el privilegio de unos pocos bendecidos por algún Todo bien inventado. Pensar que, en tiempos pasados, la señora quizás no hubiese oprimido el botón para susurrar al jefe de turno: “Ya no más”, sino “Un poquito. Un poquito más. Vea usted que todavía me queda vida… Todavía me queda fuego”. Pero la señora había renunciado; a pesar de que su estado de salud era relativamente bueno y conservaba gran parte de sus facultades, quería morir. No ayer, ni hoy, ni mañana, sino hacía más de veinte años. “Papeles congelados —había dicho el ingeniero—. Solicitud de muerte extraña, muy extraña”.
El reloj incrustado en la carcasa de la cápsula marca doscientos cincuenta y tres minutos de viaje, así que agarro el formulario de verificación de datos y me pongo a revisar las casillas; el ingeniero es estricto con las casillas. En una de ellas se responde a la cuestión “Suministro de dosis letal”; sigo sin llenarla porque algo me dice que la señora, a lo mejor, se arrepiente; que a lo mejor entra en razón y elige una muerte más digna.
Alzo disimuladamente la cabeza y echo una miradita a la moribunda. En el contrato de trabajo hay una cláusula según la cual hay que llamarle cliente; fíjese usted: cli-en-te, a ese cuerpo de masa estática, enflaquecido como una espiga de trigo. “Moribunda”, reafirmo, para mis adentros, por si a la conciencia le da por atacar.
Y la moribunda sigue sin moverse, arrinconada en el asiento de la cápsula que es una línea horizontal trazada en frente de mí, aunque bien acolchonada, por eso de darle calidad de vida a la muerte. La veo sentada ahí, con un papel arrugado entre las manos; con un par de manos que arrugan el papel; señora sumergida en palabras que no alcanzan a verse, pero que de seguro son un charco de alegrías que envuelven la tristeza, y de tristezas que envuelven la alegría. “Alguna historia de amor”, pienso, porque señora inmóvil; señora muda; señora casi muerta. El casi es de extrema importancia; doy vuelta al formulario y relleno el espacio que atiende a la cuestión: “Estado de salud del cliente”: Viva.
Le lanzo una miradita con el rabillo del ojo. “Alguna historia de amor”, me repito.
Vuelvo a voltear la hoja y continúo revisando las casillas. Estoy por responder a la siguiente cuestión cuando un sonido extraño me hace levantar el cuello rápidamente, con el bolígrafo bien sujeto en el puño por si hay que tachar el “viva” y poner otra cosa. Pero la señora sigue estando, y tampoco son murmullos de agonía lo que de pronto ha comenzado a salirle de la boca, sino más bien un montón de sílabas atropelladas que solo logro comprender siguiendo el movimiento de la comisura de sus labios. Mi-rán-do-la. Y es así que luego de un par de repeticiones alcanzo, por fin, a entender que todo ese balbuceo nace de una “S”, que a la “S” le sigue una “T”, que a la “T” se le junta una “E”, y si uno se va pasito a pasito, sin dejar de mirar cómo la señora pega y despega los labios, acaba por darse cuenta de que el sonido ahogado en esa voz descompuesta es un nombre de mujer. Mitad recuerdo, mitad mujer. Stephanie.
Me echo para atrás en el asiento, enmudecido, preguntándome de cuándo acá los moribundos ya no sufren en silencio, de cuándo acá no se respeta el derecho ajeno a la indiferencia, a la demencia fingida, a una vida en negación, de mañanas dulces y noches amargas. Me cruzo de brazos y el formulario se me aplasta contra el abdomen. Arrugo la cara con menosprecio; condeno, maldigo a la señora. Con lo sencillo que es asfixiarse en el dolor uno solo, naufragar por cuenta propia y dejar a los demás en paz. Porque, al fin y al cabo, a uno no le pagan por escuchar las desgracias de la gente… a uno no le pagan por olerlas, ni por palparlas, ni por tragarlas.
Se entiende, entonces, que ver a la señora entrar en esa crisis de renombramiento, en ese revolcarse sin compasión en la memoria, hace que se me estreche la faringe, que se me seque la boca, que se me adormezcan los brazos, el cuello, los nervios… El reloj de la cápsula pasa del minuto doscientos cincuenta y tres al doscientos cincuenta y cuatro, pero la bendita “S” del bendito nombre no tiene fin; golpea contra la ventanilla y me da contra la cara. Una. Dos. Tres bofetadas.
Y de pronto veo que empieza a mover las manos, como quien traza una figura en el aire y la toca, se deshace con ella, la ama. Veo a la señora abrir los brazos y murmurar: Stephanie, Stephanie, Stephanie. Como si de pronto ella fuese a aparecerle de entre las manos, como si habitara en el hueco de su pecho, fundida piel con piel, guardadita como quien guarda un último trozo de cielo.
Stephanie. Stephanie. Stephanie. Arde su nombre, o arde su ausencia. Los segundos pasan y la señora resiste, persiste; casi parece que es la única palabra capaz de articular, que de pronto sus labios, sus brazos, sus cejas, sus dedos, su espalda, sus hombros, su pelo… de la punta de la frente a las plantas de los pies, todo, todo lo que la señora es, ya no fuese suyo, sino de ella. Que ya no fueSe, con la “S” atravesada en la garganta, con ella atravesada en el recuerdo, de tanto pasársela por el corazón.
S-te-pha-nie. La pobre señora se ahoga en una mujer, en un “no estar” que le consume la vida, y de pronto ya no sé qué hacer por una extraña desorientación, por un curioso contagio de cosa negra en el hígado que me sube por el estómago hasta inundarme la boca. Melancolía, le llaman, pero cosa negra, al fin. Muy negra.
No es la primera señora que veo morir, antes han sido muchas y seguirán siéndolo después. Tampoco es que sea su cabello plateado y ensortijado como un montoncito de espirales en la cabeza; ni esa postura encorvada en un rincón del asiento, con un pedazo de vida perdido en una página arrugada y amarillosa, lo que hace de la señora un fenómeno interesante. Ni siquiera la forma en que no me mira, ni la forma en que no me habla. No es, si siquiera, la manera en que eligió morir lo que me estremece la humanidad. Más bien es la “S”, y la “T”, y la “E”; más bien es aquel intento absurdo por construir con una voz estrangulada el cuerpo de una mujer que no está, que no existe.
Un aglutinamiento de preguntas me coagula la garganta; el silencio sigue sin ser lo mío. Me nace embestir a la señora, desnudarle la mente, el dolor, los recuerdos… Me nace desnudarle una mujer. Pero en lo que me toma llenarme de aire los pulmones y vaciarme la sangre de vergüenza, un sonido agudo y estridente se dispara resonando cinco veces. El reloj incrustado en la paredilla de la cápsula de descompresión marca el minuto doscientos cincuenta y siete.
La miro.
Me mira.
“Señora —pienso—. Tiene usted un desierto inmenso en los ojos. La arena se le derrama por la piel”.
No tengo que ayudarla a levantarse, con todo y que tiene seguramente más de noventa y cinco años, logra hacerlo sola, agarrándose un poquito del borde de la escotilla para impulsarse sin caer. Pocas veces ve uno gente con tantas ganas de morirse y, al mismo tiempo, parece que la señora está aquí por otra cosa, por algo que no es despedazarse el “yo”, desintegrarse por completo y quedar esparcida ahí afuera, a lo largo y ancho de la Nada.
No, la señora está aquí por otra cosa, por algo que no se ve. Algo oculto, quizás, entre los dedos, o bajo las uñas, o bajo la lengua.
Se acerca a la ventanilla y recuesta la frente al cristal. A la altura de los ojos, le llega el reflejo de una boca de luz que se traga el vacío, las estrellas y los planetas cercanos. Dicen que es la fuente, el origen que marca el inicio y el fin de los tiempos; que es el ojo de Dios y del Diablo, que es el día y la noche, la vida y la muerte. Dicen que un cuerpo como el de la señora, cuando se acerca lo suficiente, es absorbido como un tornado absorbe un trozo de papel. Y dicen, también, que lo que queda luego de eso, flotando por ahí, en el vacío infinito, son pequeñas migajas de Algo que pronto se convierten en Nada.
Deslizo el compartimiento unido a la carcasa de la cápsula e introduzco las manos para sacar un cinturón de metales aleados, áspero y frío como un bloque de hierro congelado, y con hilos de cables en cada extremo. El ingeniero dijo que: “Póngaselo sin tocar nada”, que “Con eso la señora llegará al hueco”.
Levanto la cabeza y la veo, la veo ahí, con sus ojos de perla grandes y oscuros, ojos extintos, de espejo, como si ya estuviera muerta. Quizás lo está.
Me le acerco sin tocar nada, apenas sujetando con las yemas de los dedos la extraña cosa de metal que, con ponérsela, la señora llegará al hueco. Reposo con cuidado el cinturón contra su cuerpo escuálido, descarnado, indefenso; y de pronto me pregunto si acaso aquello no le partirá las vértebras o si no le cortará, en cuestión de segundos, la circulación. Dudo… pero “Póngaselo. Que con eso llegará”.
Así que una. Dos. Tres. Cuatro. Le envuelvo la cintura en los hilos de metal. “Diez vueltas. El ingeniero dijo que diez vueltas”, recuerdo, mientras hago cálculos mentales acerca del tiempo que podrá sobrevivir la señora ahí afuera sin cápsula, sin oxígeno, sin traje, sin esperanzas, sin sueños. Sola. Sin ella. Hay que cargar encima con una pena o una culpa equivalente al calor de dos soles. Hay que estar retorcido por dentro, no solo la mente, sino la totalidad de la Materia, y la Sustancia, y la Esencia. E-sen-cial-men-te enmarañado en el retorcimiento, así hay que estar para querer lo que quiere la señora: ya no ser. Ya no más.
Pero ¿y a mí qué me importa la señora? Hay que dejar a la gente matarse en paz, silenciarse la música a su manera. Como si a uno no le arruinaran ya bastante la vida como para venir a arruinarle también la muerte. “No interferir en el derecho a la muerte”. El contrato de trabajo lo dice, lo resalta en letras oscuras, gruesas y puntiagudas que se repiten en los encabezados y pies de página una, y otra, y otra vez. Setenta y dos veces; setenta y dos páginas. No. No. No. Por si algún “Sí” amenaza la conciencia.
Doy la séptima vuelta. Procuro no hacer fuerza, procuro no herirla. “Despacito, despacito”. Pero de pronto siento una masa fría y esquelética posada en mi antebrazo, que resulta ser la palma de la señora, tan abierta que me cubre todo el hueso y los dedos se le alcanzan a tocar. Me mira. La miro. “Señora… ese desierto suyo no tiene fin”.
“Aprieta fuerte”, murmura, con una voz ronca y escabrosa como el encuentro de dos vientos que se besan en la frente. Trago. Me cuesta, pero trago… no solo saliva sino lástima y dudas que saben a mujer, o a vacío de mujer. Que saben a letras. Que saben a “S”.
Aprieto fuerte. La cintura de la señora se estrecha tan violentamente que aquel pedazo de papel con un retazo de vida envuelto se le escurre entre los dedos, cayendo sobre la superficie de la cápsula suave, lentamente. Parece que el cuerpo le fuese a colapsar de un momento a otro, en un segundo o dos; parece que está a una gota de fuerza de que la columna se le parta a la mitad, y caer al piso gélido de la cápsula como un bulto deforme. En cuerpo y alma, deforme.
Por un momento me pregunto si, a lo mejor, la señora lo que quiere es eso: romperse, destrozarse, mutilar el poco aliento que le queda y morir ahí mismo, con un céntimo de dignidad, casi entera. “Aprieta fuerte”, repite, apenas moviendo los labios para dejar salir un alambre de voz plano y mecánico que suena a delirio, o a un amor de esos que ya no-será, porque ya no-soy; ya no-eres; ya no-somos.
“Que no se suelte”, dice en un murmullo, con esos ojos de anochecer anclados a la ventana, perdidos en la negrura del vacío. “Que no se suelte. Que no se suelte. Que no se suelte”. La escucho murmurar, como si la cordura se le hubiese deshecho y de pronto la demencia le bailara en la cabeza, ahí arriba, jugueteando con su pelo.
Retira la mano de mi antebrazo y se palpa la cintura, como quien busca algo que no se ve, que solo se siente. Desliza las yemas de los dedos sobre las cuerdas de metal gélido y tosco, inmóvil frente a la ventana, con el destino embotellado en el vacío. Yo había querido no pensar en eso, o pensar que no pensaba, pero al ver de cerca a la señora me invade un sinsabor horrendo, una mitad amargura y mitad acidez que se me atasca en la boca del estómago. Pienso, sin poder evitarlo, en la señora destrozada; la señora que es y que ya no será. Aprieto los dientes. De eso no sé mucho, y el no saber me empuja a imaginar un sinfín de escenarios en los que la anciana muere primero de asfixia, o de frío, o le estallan los tímpanos, o le estalla la cabeza, o se le secan las córneas, la saliva, los pulmones, o le hierve la sangre, o se le exprime el cuerpo, el hígado… El alma.
De pronto la señora, sin mirarme, asiente con la cabeza. Cuántas ganas de morirse; cuántas ganas de dejar de ser. Doy media vuelta y me aparto. El ingeniero dijo que “No interrumpa el dolor ajeno”; que “Deje a la señora sufrir en paz”. Absurdo. Como si pudiera haber paz en la agonía; como si pudiera haber paz en el desierto que inunda el pecho cuando se pierde a una mujer. Habría que preguntarle eso a la señora, y preguntarle, de paso, por ella: Un dónde está; qué espacios, qué centímetros ocupa. Qué otras bocas dibujan su nombre con una “S”, y una “T”, y una “E”. S-te-pha-nie. Preguntarle quién es; qué polvo la absorbe; por qué no está; por qué no viene; bajo qué cielo dejó de existir.
Una lámina deslizable separa la cápsula de descompresión de la cabina principal, donde un vestíbulo de controles de mando espera la orden para abrir la escotilla. Doy un paso al frente y la suela de mi zapato aplasta una hoja de papel ya de por sí mugrienta y desgastada en las esquinas, ya de por sí aplastada, con un solo párrafo escrito en tinta corroída y fecha de hace veintiún años.
Para S. Mi amor que no está, que ha muerto:
Si en mí estuviera poder volver atrás, te buscaría en el rocío que invade los parques al amanecer; en las sombras de los árboles, oculta en los rayos del sol, o sobre las casas, o bajo las calles. Te encontraría, llegaría a ti porque te sé tanto como tú me sabes, de memoria, tus espacios, tus líneas, dónde terminas y comienzas de nuevo. Donde te extingues y renaces. Llegaría a ti, así no fuera entera, así tuviese que vagar en la inmensidad del vacío, esparcida en gotas en el universo, de estrella en estrella, de tiempo en tiempo. Aunque tuviese que adoptar cien mil formas y lenguas, y ser el viento, y la lluvia, y el sueño… Llegaría a ti, te elegiría en todas las vidas, en todos los cuerpos. Te habitaría, viviría en ti para ser tuya sin medida, para amarte siendo Todo, y siendo Nada a la vez.
Intento acercársela, deslizarla entre los pliegues de sus dedos, pero sus músculos acalambrados no se mueven.
No hay nada que hacer. La señora que estaba, ya no es.
∞

